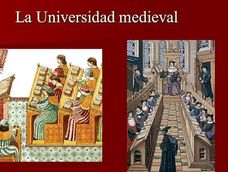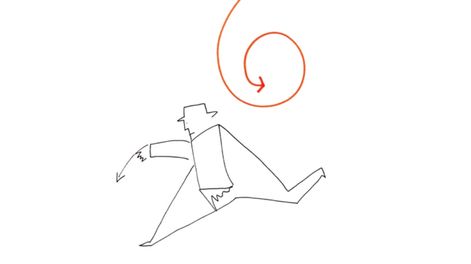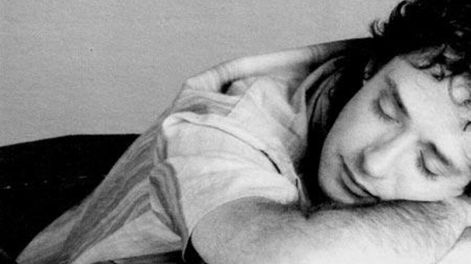Un hombre, un voto
Por la tarde del día de la nevada los chicos salieron a jugar al jardín. Mi nieta de cuatro años la estaba pasando tan bien que cuando su mamá le dijo que tenía que entrar a casa porque anochecía y estaban todos mojados, le respondió que no solamente había que hacer un muñeco de nieve sino toda su familia, con su mamá, su papá, sus abuelos y su perro. También dijo que no estaba bien dejarlo solo ahí afuera.
Cuento esto porque conecta con algo que vengo pensando hace unos días. ¿A partir de qué concepto pensamos la política? ¿Qué idea ponemos en tensión con la política para entenderla? Estamos acostumbrados a que ese concepto sea el individuo, un sujeto plenamente consciente de sus derechos, obligaciones e intereses. El individuo se vincula al orden político mediante colectivos como el pueblo, la nación o la clase, o ficciones como el contrato social.
Pero esto no siempre fue así. Los griegos pensaron la política no desde el individuo, sino desde la familia. Para ellos, el in-dividuo, el verdadero átomo -literalmente "lo que no tiene partes"- era la familia. Un presupuesto teórico derivado de una experiencia vital directa, como la de mi nieta: todo el mundo tiene -o debería tener- una familia.
Las concepciones políticas centradas en el individuo son las inspiradoras de las modernas instituciones democrático-liberales occidentales, erigidas en paradigma político universal. Prácticamente no quedan tradiciones políticas que no reconozcan la institucionalidad liberal, en mayor o menor medida.
La gran transformación
Pero el liberalismo no emergió como una ocurrencia ni un proceso aislado. Respondía a transformaciones económicas y sociales en curso. El acelerado desarrollo del capitalismo y las innovaciones tecnológicas introdujeron cambios en la vida social. Durante la fase histórica precapitalista, la familia tuvo un rol fundamental, como unidad económica de producción y asignación de bienes. Fue el centro de las economías de subsistencia.
Ese rol se mantuvo en las primeras fases de acumulación, pero empezó a perderlo con el advenimiento de la revolución industrial y la concentración de la población en los núcleos urbanos. Los hijos dejaron progresivamente de ser aportantes de recursos -“venir con un pan debajo del brazo”- en ese peculiar sistema de solidaridad intergeneracional.
En toda la historia de la humanidad no se ha encontrado una forma mejor de producir, proveer y distribuir bienes materiales y bienestar que el capitalismo. Los principios fundamentales de la economía de mercado prácticamente no se discuten en ninguna parte del mundo.
La herramienta fundamental
Ni las instituciones liberales ni el capitalismo podían funcionar sin una herramienta a su servicio que garantizara determinadas funciones: el Estado. Al principio se limitó a proveer dos servicios básicos: justicia y seguridad, interna y externa. Más adelante, como efecto de la industrialización, el crecimiento de los servicios y la urbanización de la población, fue haciéndose cargo de diversas funciones sociales, antes realizadas por la familia, la iglesia y la pequeña comunidad: control de la población, educación, asistencia social, cuidado de los ancianos, salud.
A más funciones concentradas, más poder. Después, el desarrollo del capitalismo post industrial - el cambio en los estilos de vida, de los hábitos de trabajo y consumo, el ingreso de la mujer al mundo del trabajo asalariado, los métodos anticonceptivos, los avances médicos que mejoraron y alargaron de la calidad de vida- condujo a una profundización y ampliación de las funciones del Estado.
En la década del 70, con la crisis del petróleo y su impacto en el aumento de los costos de producción, el Estado debió buscar nuevas formas de expansión. La crisis económica no supuso estrictamente una retirada o retracción del Estado, sino una modulación de su función. Pasó de ser el Estado de las prestaciones sociales al Estado de los derechos.
Comenzaba así la era del llamado neoliberalismo. Las canónicas y machaconas críticas desde la izquierda, el progresismo y más recientemente la perspectiva woke contra el neoliberalismo no deben engañar, como explica Diego Vecino. Este conglomerado ideológico fue su correlato cultural e intelectual perfecto: una potenciación de la centralidad del individuo, que produciría una nueva generación de identidades.
El Estado no ha hecho más que aumentar el control y sus funciones desde hace más de un siglo y medio, relevando a las antiguas instituciones de sus cometidos originarios. Racionalidad de mercado y racionalidad de Estado no son contrarias, son complementarias. El servicio o el bien no suministrado por el mercado es provisto por el Estado. La lógica política posrevolucionaria solo admite dos términos de la relación: Estado e Individuo. Los “mundos de la vida”, que quería preservar Habermas (familia, amigos, asociacionismos varios, pequeñas comunidades) han ido sucumbiendo.
Aquí y ahora
Pero ¿qué nos dice este proceso de escala universal a los argentinos? Dos noticias locales muestran los efectos de la evolución económica y política del liberalismo en las últimas décadas. Pocos advirtieron su íntima conexión.
La primera: los nacimientos en nuestro país han experimentado una caída inédita del 40%, en una tendencia constante que empezó hace 10 años. Nada hace pensar que se recuperará en el corto o mediano plazo. Todos dicen amar a los niños, pero nadie quiere concebirlos ni criarlos. Nuestra demografía ha caído muy por debajo de la tasa de recambio poblacional.
La segunda: la oposición logró aprobar en senadores un proyecto de aumento de haberes jubilatorios. El monto es irrisorio, apenas sirve para ocultar la realidad de un sistema quebrado e inviable, no solo por los sucesivos desmanejos y saqueos sino porque se apoyaba en un presupuesto que ya no existe: una base de (individuos) aportantes más numerosa que una masa de (individuos) beneficiarios.
El sistema jubilatorio, que fue concebido como un complemento al sistema de solidaridad intergeneracional que era la familia, se convirtió en su sustituto. Lo mismo pasó con la educación pública. Tener descendencia pasó de ser un recurso a convertirse en un gasto. El Estado construyó un individuo a su conveniencia. Ahora no lo puede sostener.
El otoño del ogro filantrópico
¿Hay soluciones a la ingeniería social estatal desde el Estado? Todo indica que no. ¿Es posible concebir su autolimitación, su decrecimiento voluntario? Parece que tampoco. Por eso adquieren pleno sentido las ideologías y los políticos anti Estado. ¿Podrían estos eventualmente eliminar al Estado como institución al servicio del poder político? Imposible.
Lo que sí es razonable es empujarlo desde afuera a un modelo anterior, más limitado, con menos injerencia en la vida de las personas. Vecino explica que los libertarios en realidad no son partidarios del aceleracionismo capitalista, sino unos nostálgicos de formas anteriores, menos invasivas del Estado.
El espectacular desarrollo material del capitalismo y su propia reconfiguración social y cultural ha tenido su precio. También estamos experimentando el trade off más profundo y grave de las políticas centradas en el individuo, al agotarse el formidable potencial humanizador y socializante de la familia, después de siglos de marginación y desprecio.
El Estado, órgano complementario de la institucionalidad liberal y de la economía de mercado, está sumido en una profunda crisis. Jubilaciones, educación, justicia, salud, seguridad: elijan ustedes. Su mayor obra, el individuo moderno, podría empezar a derretirse, como un muñeco de nieve bajo el sol.
* El autor es profesor de filosofía política.