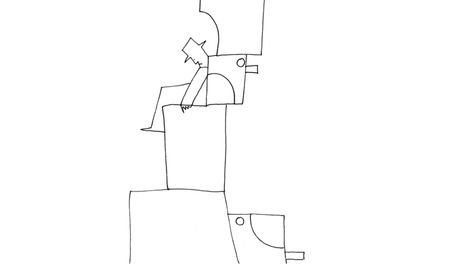Esta semana volvió a instalarse el debate por las importaciones, en un contexto donde el Gobierno destaca dos de sus principales logros: la desaceleración de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Los precios mayoristas, especialmente los de productos importados, mostraron señales de retroceso, lo que abre nuevas discusiones sobre los efectos de la apertura económica y el impacto real que tiene en la producción local.
Esta apertura puede generar desequilibrios fuertes en economías regionales que sí hicieron los deberes y apostaron por Argentina. ¿Podemos —o debemos— importar productos de países con estructuras impositivas más eficientes y atractivas que las argentinas, y competir así con la producción local? Da la sensación de que la experiencia demuestra que, en esas condiciones, se destruye más rápido de lo que se construye.
Celebro que los consumidores tengamos más opciones, que haya más variedad en las góndolas y que las empresas argentinas entren en competencia con las del extranjero. Pero me pregunto si, en este proceso de apertura económica, no estamos corriendo el riesgo de arrasar con sectores que han hecho las cosas bien. El dato del IPIM de mayo fue impulsado por los productos importados, y si bien puede ser una buena noticia coyuntural, también puede esconder un problema estructural más profundo.
Un ejemplo concreto es lo que está ocurriendo con el sector del tomate para industria en nuestra zona. Se trata de una cadena de valor que, durante más de diez años, logró integrar productores e industriales, mejorando los rendimientos y la productividad, apostando fuertemente por la tecnología. Fue una muestra clara de cómo la cooperación, la tecnificación y la inversión sostenida pueden generar resultados positivos para todos los actores. Sin embargo, hoy ese sistema tiene ruidos. Es que algunas industrias están optando por importar pasta de tomate en lugar de comprarles a los productores locales que sí hicieron el trabajo y que hoy, por el esquema impositivo, no pueden competir con los de afuera.
Esto pone en crisis a quienes invirtieron durante años para mejorar su eficiencia. ¿Significa esto que debemos prohibir la importación? Por supuesto que no. Pero sí debemos preguntarnos cuáles son los costos ocultos de esa decisión. ¿Qué pasa cuando una cadena eficiente se vuelve ineficiente por decisiones externas que modifican las reglas del juego?
Un referente del sector lo explicó con claridad: “Es posible que la superficie total sembrada se reduzca, porque nadie va a arriesgarse a plantar sin contrato ni precio estimado. El año pasado hubo unas 1.000 hectáreas sin contrato dentro de un total de 7.300. La pasta que se importó provino de dos empresas que no apuestan a producir con contratos en la región. Con el 80% restante, la temporada fue normal. Ahora estamos planificando la próxima”.
La incertidumbre no es buena consejera en ninguna economía. Lo dijo también el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en su visita reciente a Mendoza. Al referirse al tema de las importaciones, pidió avanzar “pari passu”, es decir, en igualdad de condiciones. Y hoy, claramente, las industrias locales no están compitiendo en condiciones equitativas.
En ese punto , el Estado —tanto nacional como provincial— debería avanzar con la misma velocidad en la reducción de la presión fiscal que se les exige a las empresas para adaptarse a los cambios del mercado. A nivel nacional, aún faltan reformas clave, como la laboral y la impositiva. Y en lo provincial, la baja de impuestos iniciada por Cornejo en su primer mandato, si bien valorable, hoy da la sensación de que resulta insuficiente. De hecho, la semana pasada, en una entrevista con Los Andes, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, comparó la recaudación provincial con un partido de fútbol y destacó como un logro que Mendoza esté “empatando” sus ingresos con la inflación. “Este es el año para recuperar, empatar es perder. Porque nosotros estamos muy abajo. El año pasado fue muy malo, en copa y en recaudación”, dijo. Sin embargo, mientras el Gobierno celebra este empate, la realidad del sector privado es bien distinta: viene ajustándose, reestructurándose o directamente achicándose por debajo de la inflación. No hay crecimiento real. Por el contrario, tanto desde distintos sectores del comercio y la industria advierten que la actividad no repunta y los números lo confirman.
Esto no implica volver a un modelo cerrado ni adoptar posiciones extremas. Solo se trata de encender algunas luces de alerta. Porque no todas las industrias han dejado de invertir, ni todos los productores se han vuelto ineficientes. Hay muchos que sí han hecho bien las cosas, incluso dentro del actual esquema impositivo y con las dificultades laborales que impone el contexto argentino.
Y, sin embargo, esos productores e industrias ven cómo se les cierran mercados, tanto internos como externos. Entonces, tomando la lógica que impulsa el Gobierno: ¿es todo sobreprecio? ¿No hay valor agregado, desarrollo regional, empleo, experiencia acumulada?
¿Por qué se castiga a quienes sí han sido eficientes? No se trata de una defensa ciega de la famosa industria nacional, que en muchos casos solo pescaba en una pecera con consumidores atrapados y sin opciones. Se trata de reconocer que, en algunos sectores o economías regionales, hay procesos que han funcionado, que han construido valor y que merecen ser “protegidos” —no con prebendas, sino con reglas claras, estables y justas.
* La autora es periodista [email protected]