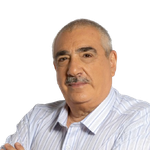Es que, en contraposición con los países que encontraron su norte, su destino, nosotros todavía hoy, siempre, vamos para todos lados (alternativamente para un lado y luego para el contrario) lo que es lo mismo que no ir hacia ningún lado. No es ni siquiera que avancemos contradictoriamente, sino que cualquier avance trae a posteriori un retroceso. Valga una comparación mitológica: la tragedia de la Argentina consiste en que -como Sísifo, el rey de Corinto- ha sido condenada por los dioses a subir una enorme roca montaña arriba, solo para que, al llegar a la cima, lo roca se caiga y se deba volver a subirla, eternamente. Nada se continúa, todo se reitera.
Sarmiento, con su genio, fue uno de los primeros que intuyó este destino tan inédito como doloroso. Al final de su vida, la posición tan escéptica con que proyectó en su mente y en sus escritos la Argentina que lo iba a suceder, muy posiblemente sea producto de haber descubierto que Civilización y barbarie eran en Argentina una sola cosa, que una cadena los sujetaba, que jamás la civilización podría vencer del todo a la barbarie, aunque tampoco viceversa, y que nunca se podría encontrar el camino para convivir en armonía. Todo eso está dicho del modo más pesimista posible en su libro de vejez, “Conflicto y armonías de las Razas en América”, donde, horrorizado, explica hasta por causas de inferioridad racial (incluyendo algunos toques xenofóbicos) el futuro negativo que él ya no vería pero que presentía. Ese texto es casi una admisión personal de que su inmensa y titánica lucha en pos de la modernidad y la civilización, no había tenido sentido. La interpretación postrera que hizo Sarmiento de las “causas” de nuestros males era equivocada (fue más lúcido muchos años antes cuando escribió el “Facundo”, pero allí aún tenía esperanzas), aunque no dejaba de ser la sagaz y certera observación de un fenómeno cierto que el monumental político, escritor y educador tal vez, figuradamente, puede haber descubierto un día cualquiera en que, estando solo, se miró al espejo y en vez de ver reflejada su figura y nada más, vio también a la de Facundo al lado suyo, acompañándolo. En esa oportunidad llegó a la conclusión de que nada había cambiado sustancialmente en la Argentina profunda pese al esfuerzo modernizador, en particular gestado por su generación, y que todo lo vivido antes de 1852, se estaba conformando nuevamente en el futuro. Que, en el mismísimo progreso que nos hizo parecer uno de los países más importantes del mundo, se anidaban grandes, permanentes y estructurales males que nunca se pudieron superar. Que en la Argentina jamás hubo en serio, o con probabilidad alguna de éxito, un enfrentamiento de la civilización versus la barbarie, sino una fusión entre civilización y barbarie incluso dentro de las mismas personas en pugna.
El siglo XXI sigue manteniendo en pie a las dos Argentinas, donde -como durante su ya infinita trayectoria histórica- ninguna tiene el menor interés en conciliar con la otra. Y como, además ninguna puede vencer a la otra, como sí ocurrió en EEUU, las dos Argentinas ya han cumplido más de dos siglos de lucha permanente, con contadísimas excepciones. Excepciones donde no desaparecieron, sino que se ocultaron un poco para renacer después con mayor furia aún.
Esa dicotomía irresoluble está tan metida en la cultura profunda de los argentinos, que cuando alguien intenta encontrar una síntesis poniéndose en el medio o por arriba, encarando la moderación, no funciona. Como le pasó a Frondizi, o a Alfonsín o al mismo Macri, que quisieron gestar en sus presidencias un peronismo y un liberalismo compatibles, a partir de las mejores cualidades de ambos, pero los tres intentos fueron derrotados. Por los militares antiperonistas, el de Frondizi y por el peronismo populista, los de Alfonsín y Macri.
Menem también intentó construir una síntesis entre peronistas y liberales, pero lo hizo juntando lo peor de ambos. Así, en vez de hacer más republicano al peronismo, hizo más populista al liberalismo. Luego, el kirchnerismo fue otra síntesis negativa, esta vez entre lo peor del peronismo con lo peor del progresismo. Para colmo, mucho peor que el menemismo, porque esa síntesis K no lo fue tanto por la fusión conceptual entre sus partes, sino por el deseo frenético de luchar y si fuera necesario, hasta inventar, un mismo enemigo compartido: en esta oportunidad el enemigo se llamó “neoliberalismo”, pero se consideró como tales a todos los que no compartían el catecismo oficial. Con los Kirchner otra vez volvieron las dos Argentinas en pugna, que con Alfonsín y con Menem -mejor o peor- parecieron ir tendiendo a desaparecer. Y en esa batalla “cultural” seguimos en la actualidad, aunque al cambiar los signos políticos e ideológicos de los gobiernos, ahora el enemigo no es neoliberal, sino comunista. Porque, aunque el comunismo real no exista más en ningún país (salvo la excentricidad delirante de Corea del Norte), la etiqueta engloba a todos los que el mileismo considera sus enemigos: zurdos, socialistas, socialdemócratas, progresistas. Y hasta a sus socios cuando discrepan una coma con el nuevo catecismo oficial. Un calco por derecha, de lo que con los K ocurrió por izquierda. Y, en general, de lo que ocurrió casi siempre en nuestra historia.
Sin embargo, el más significativo y estrepitoso fracaso fue previo a todos estos ejemplos. Nos referimos al intento más ambicioso de síntesis del siglo XX. El encuentro de Perón con Balbín en 1972/3, impecable desde lo formal, pero (como en la Argentina, quizá más que en ninguna otra parte del mundo, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno) ese proyecto de conciliación fue sucedido no por algún tipo de unidad, de paz, de consenso o de síntesis, sino por una década de violencia inusitada y una destrucción completa del país.
Como si -permítaseme decir una herejía que a la luz de los hechos me suena tan terrible como factible- querer producir síntesis razonables en la Argentina fuera más peligroso y más suicida e infinitamente más imposible que seguir divididos inconciliablemente en dos. Como si un trauma psico-cultural hubiera devenido enfermedad política y social masivamente extendida a lo largo y lo ancho del país de los argentinos.
Lo evidente es que la convivencia conflictiva y permanente entre opuestos (que a la vez no tienen en el fondo nada de opuestos porque de tanto pelear entre ellos, se contagian más sus vicios que sus virtudes) dispuestos a matarse (literal o metafóricamente, según el clima histórico del momento), no permite el desarrollo normal de un país. Y eso no es un tema de forma, sino profundamente de fondo. Tal vez el gran mal argentino.
Una consecuencia de la permanencia de las dos Argentinas en el siglo XXI. es la que nos llevó -nos lleva aún hoy- entre tantas otras cosas negativas, a vivir obsesionados con los años ‘70. Alfonsín intentó fundar la democracia republicana haciendo borrón y cuenta nueva con ellos, desde la verdad y la justicia. Pero a partir del indulto de Menem hasta llegar a la presente batalla cultural entre kirchneristas y mileistas, los años 70 son el trauma fundacional de la Argentina del siglo XXI que nos muestra -de modo horripilante- tal como en verdad somos, o, mejor dicho, tal como no podemos dejar de ser.
Nos seguimos viendo en el espejo de ese horror, y para colmo hay algo morboso en querer seguir viéndonos en ese horror. Nadie está pidiendo que se olviden esos años de fuego, pero el problema no es el olvido, sino que a pesar de haber pasado más de 50 años aún no los hemos procesado. No son historia sino puro presente, se mantienen viviendo entre nosotros como una pesadilla que nos sigue dividiendo. Hacemos, estamos haciendo, de aquellos años 70 un punto central de referencia histórica para que sigan peleando las dos Argentinas en la actualidad.
De allí la continuidad referencial entre el “Viva Perón, carajo” por el cual los montoneros y los de la triple A se mataban con el mismo grito, al “Vamos por todo” cristinista. por el cual el que gana se queda con todo y el que pierde sin nada, hasta llegar al presente “Viva la Libertad, carajo”, donde los que piensan exactamente como yo son los únicos sanos, decentes y rescatables mientras que los demás son miserables ratas a fumigar.
Muy difícil construir un país en serio mientras sigamos pensando culturalmente de ese modo.
En la Argentina de las últimas décadas, la Democracia está bastante consolidada por la práctica de más de 40 años seguidos, pero la República mucho menos. Durante casi todo el siglo XX la democracia estuvo demasiado cerca del populismo y el liberalismo demasiado cerca del autoritarismo. Por lo tanto, el republicanismo (que fue la idea fuerza central de nuestra Constitución de 1853, que durante varias décadas logró librarnos del estigma de las dos Argentinas), no se consolidó nunca en la Argentina del siglo XX ni en la del siglo XXI, donde ni por abajo ni por arriba se considera un valor sustancial. Fueron y son minorías las que suponen esencial la idea de República en la Argentina. Y tanto Cristina como Milei forman parte plena de los que no la consideran esencial.
Sin embargo, gracias a que la democracia del 83 ha sobrevivido incluso a la escasez de republicanismo y las instituciones que lo representan han subsistido a los embates populistas de doblegarlas o barrerlas, fusionar democracia con república sigue siendo la verdadera batalla cultural que debería librar la Argentina. En particular, si se consolida una economía estructuralmente sólida y al menos ella, deja de estar condicionada por la maldición de Sísifo. Pero por ahora todo lo austero y razonable que intenta ser -y muchas veces logra- el mileismo en economía, lo transforma en una frenética danza de odios desmedidos en todo lo que se refiere a política institucional. Y reiteramos una y mil veces, eso es la Argentina de las dos Argentinas no es un problema formal, una mera cuestión de modos. Es un problema medular.
¿Puede existir una economía exitosa en medio de estrepitosas divisiones políticas inconciliables y de un anti republicanismo frenético? Puede. Perú parece demostrarlo (incluso con una corrupción equivalente a la kirchnerista por parte de todos sus gobiernos del más variado signo). Yendo más atrás en la historia, una de las economías más exitosas europeas de la posguerra fue la Italia hegemonizada por la democracia cristiana, aunque su corrupción era sistémica e integral, en la que participaban todos los políticos, hasta la oposición comunista. Pero no nos olvidemos que, con mayor o menor corrupción, nosotros seguimos viviendo en la Argentina de los dos Argentinas donde todo lo que uno hace lo deshace el que le sigue. Per secula seculorum. O sea, son muchos los ejemplos de países que aún con corrupción han logrado éxito económico continuado, pero es mucho más difícil encontrar (si existe) un país que haya tenido éxito económico permanente si políticamente está constituido por dos mitades inconciliables.
Milei, de triunfar en lo economía, podría romper ese estigma político cultural si logra que su razón predomine por sobre sus pasiones. Aunque nuestra ilusión es por demás ínfima. Porque, así como podemos pensar que su apuesta económica le puede salir bien por indicios crecientes en ese sentido (aunque no por ello aún definitivos, ni mucho menos en este país), los indicios de que el mismo sendero exitoso pueda lograr en lo político institucional son, por el contrario, cada vez más decrecientes. Pero es nuestra obligación, y nuestra esperanza, confiar en que alguna vez -Milei o quien sea- acabe con las dos Argentinas y nos transforme en una sola, de una vez y para siempre. Como ocurre en casi todo el mundo. Que alguien haga una revolución de la normalidad, la cosa más anormal en la Argentina bifronte.
* El autor es sociólogo y periodista. [email protected]