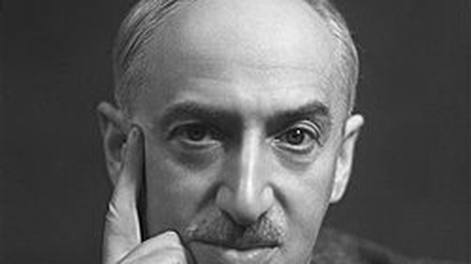Hace unos días, el show de Bad Bunny en el Super Bowl volvió a encender una vieja discusión: la relación entre los artistas y la política. Sobre el escenario más visto del planeta, el puertorriqueño dejó entrever una postura “latina”, con guiños identitarios y críticas veladas al clima político que dejó la era de Donald Trump. Para muchos fue un gesto valiente; para otros, un oportunismo calculado.
Lo curioso, eso sí, es la velocidad. El mismo artista que hace no tanto encabezaba rankings con canciones festivas —más preocupadas por la pista de baile y la sensualidad explícita que por los manifiestos ideológicos— pasó, de la noche a la mañana, a ser presentado como referente político de una generación. Nunca fue tan fácil convertirse en portavoz de causas públicas. Bastó un comentario, una estética, un símbolo en pantalla, para que millones lo vieran como “uno del pueblo”.
En tiempos de redes sociales y polarización permanente, la frontera entre arte y militancia parece haberse vuelto porosa. El artista ya no es solo intérprete o creador: es influencer, empresario, marca. Una declaración en un recital, un posteo en Instagram o una bandera desplegada en un show puede reconfigurar su identidad pública. No importa tanto la coherencia entre vida privada y discurso: el gesto alcanza. El público, necesitado de referentes, completa el resto.
Ahora bien, ¿está mal que los artistas se comprometan políticamente? En absoluto. El arte siempre dialogó con su tiempo. Desde Bob Dylan cuestionando la guerra de Vietnam hasta Calle 13 denunciando desigualdades en América Latina, la música y la política han compartido escenario. Incluso quienes no pretendían ser “artistas comprometidos” terminaron encarnando climas de época.
En Argentina, la tradición es igual de intensa. León Gieco y Mercedes Sosa hicieron de la canción un vehículo de denuncia durante tiempos oscuros. Más cerca en el tiempo, Lali Espósito fue blanco de críticas tras expresar posiciones contrarias al gobierno de Javier Milei, mientras que Andrés Calamaro ha manifestado simpatías más cercanas a sectores conservadores. No se trata, entonces, de un fenómeno exclusivo de la izquierda. La derecha también tiene —y busca— sus voces culturales.
La pregunta, quizás, no sea si deben o no pronunciarse, sino desde dónde lo hacen. ¿Hablan por convicción o por cálculo? ¿Por sensibilidad genuina o porque el mercado premia el “compromiso” cuando coincide con el humor dominante? En una industria donde la imagen lo es todo, adoptar una postura política puede ampliar audiencias, fidelizar seguidores o blindar reputaciones.
Algo similar —aunque en otro registro— ocurre con la selección argentina. No son artistas ni pretenden serlo, pero también cargan con la expectativa política de una parte del público. Muchos sectores les reclaman que se pronuncien contra el gobierno de Javier Milei; su silencio, en lugar de interpretarse como neutralidad, es leído por algunos como un gesto implícito de aprobación. Así, incluso la decisión de no decir nada termina siendo traducida en clave ideológica. En tiempos de polarización extrema, no hablar también se convierte en una forma de hablar.
Pero, no nos engañemos, también hay riesgos. Tomar partido implica perder público, recibir ataques, quedar atrapado en debates que exceden la música o el cine. No todo es ganancia. Algunos artistas, efectivamente, creen en lo que dicen y asumen las consecuencias. Otros, tal vez, descubren que la épica vende (y mucho).
La facilidad con la que hoy alguien se convierte en referente político habla tanto del artista como del público. Vivimos una época que desconfía de los políticos profesionales y busca autenticidad en otros espacios. El cantante, el actor o el deportista parecen más cercanos, más “reales”. Pero esa cercanía es, en buena medida, una construcción mediática.
El problema no es que un músico opine. El problema es confundir un gesto estético con un programa político. Una canción no es una ley, ni un show un plan de gobierno. El artista puede iluminar sensibilidades, expresar malestares, incluso inspirar cambios. Pero no reemplaza la deliberación democrática ni la responsabilidad institucional.
Quizás la cuestión de fondo sea otra: ¿queremos artistas mudos, confinados a entretener, o ciudadanos que, además de cantar o actuar, participen del debate público? La respuesta no es sencilla. Lo que sí parece claro es que, en la era digital, la política encontró en el espectáculo un aliado poderoso. Y el espectáculo descubrió que la política, bien administrada, también puede ser parte del show.
* El autor es licenciado en relaciones humanas y docente.